Cecilia Romana | Siquier: Poética del espacio público
La obra de Pablo Siquier (Buenos Aires, 1961), alcanzó una coherencia inquebrantable consigo misma cuando, en 1993, perdió el color completamente. De ahí en más, los primeros atisbos de una abstracción que plasmaba detalles arquitectónicos, fácilmente identificables con el estilo Art Decó del patrimonio edilicio capitalino, tendieron a la limpieza formal, encaminándose paulatinamente al reflejo de una arquitectura interior, una plasmación ideal de las construcciones que el artista levantaba exclusivamente con elementos de su pensamiento.
La obsesión de Siquier –por el arte, por la forma, y también por el trabajo diario como motor de la existencia-, modeló una carrera en la que su trazo se hizo inconfundible. Ya en los 90, ver una obra de Siquier equivalía a saber con certeza quién la había hecho, como si sus pinturas fueran su propia firma, una que cambia levemente las minúsculas por mayúsculas pero transparenta, inevitable, el nombre que la identifica y le da razón de ser. Su gusto por la amplitud, por lo que se ve de lejos y cierta preocupación por la permanencia de las cosas sobre la Tierra, lo llevó a probar con el muralismo, aunque dicho así parezca una inocentada. El proceso tardó años, décadas, pero no hizo más que reafirmar una elección previa a todo: Siquier era artista y marcaba la ciudad, estampaba en las paredes el testimonio de la duración y así, de paso, exorcizaba su íntima fascinación por el tiempo.


En el hall del Sanatorio Güemes, sus líneas negrísimas sobre un blanco de otro mundo acostumbraron a los pacientes y sus familiares a seguir la obra como si fuera un laberinto donde la relación entre el primer embeleso y la costumbre daba por resultado un reconocimiento franco de la posible convivencia de lo bello y lo cotidiano fuera del ámbito particular de un museo. Otro tanto ocurrió con el mural de la estación Carlos Pellegrini del subterráneo, y quizás con más razón en ese punto, donde miles de ciudadanos se lo topan diariamente y cabe pensar que lo interiorizan como parte de un recorrido hacia lo inusual, o lo mismo: de aquello que puede hacer de un día igual a todos, un día diferente.
Pero el verdadero salto lo dio Siquier cuando decidió plantar su obra con los pies sobre la tierra y no colgados de un muro.
Hace apenas unos meses, en noviembre de 2013, el Gobierno de la Ciudad eligió una obra suya para que se erigiera en dominios del amplio y verde Parque Thays, cerca de la Estación Retiro. Esta vez no se trataba de un mural, sino de una instalación: la “1201”, que Siquier había presentado en su antológica muestra del Centro Cultural Recoleta allá por 2012.
La elección tiene muchas lecturas posibles, aunque la oficial dictó que la adquisición fue parte de un proyecto de la ciudad para embellecer sus espacios públicos. Hacía muchos años que ningún organismo oficial compraba obra para instalar en un sitio abierto, un sitio que es de todos –o lo mismo decir: que no es de nadie-, y lo cierto es que más allá de la sorpresa inicial y de las preguntas, la “1201” se plantó allí, junto a un Botero, a la flor inmensa que antes se abría, y comenzó su propia historia bajo las inclemencias del tiempo y los vándalos.
“1201” es una incógnita. Es una nube de metal que cambia de aspecto según le dé la luz, una estructura que parece contener todo el aire del parque en sus pulmones semiabiertos. Pero más allá de lo que pueda ser o parecer, la “1201” se presenta como un punto medio, un cénit entre dos extremos: la pintura y la arquitectura o, lo que sería similar, el eje clavado en el centro de las fascinaciones del artista, un mástil para que estas obsesiones puedan pivotear a gusto.
Quien haya visto un dibujo de Siquier hecho por su propia mano –los ha expuesto en varias oportunidades-, el que haya tenido oportunidad de mirar sus trazos de carbón sobre superficies limpias, esas elaboraciones que a distancia se creen perfectas y de cerca descubren su humanidad –la mancha, el temblor, el trazo quebrado y torpe-, cualquiera que sepa meterse con los ojos en sus estructuras enormes y bidimensionales, puede hallar en esta instalación la tercera dimensión de esos mismos gráficos. Pero hay algo más: el esqueleto de metal –que ya empieza a salpicar de óxido los bloques en que está asentado-, puede interpretarse como un decidido paso a lo arquitectónico, ya no como copia del mero detalle, sino como opción hacia lo que dura más.
Lo decían los griegos: la arquitectura es la más bella de las artes, es la mejor, porque es la que está destinada a durar más. Así, la instalación combina la maleable vista de un dibujo, con la férrea disposición a quedar en pie. Las líneas de Siquier, inconfundibles en la superficie blanca, se salen de plano como una explosión que termina ordenándose por su propia fuerza interior.
“1201” se inserta en los renglones del espacio público como un verso misterioso y, al igual que los dibujos a carbón, solo de cerca se le ven las imperfecciones –el óxido, alguna varilla apenas doblada-. El resto es mirarla, descifrar a través de los años la poética que marcará, el tono en que desarrollará su vida inútil, pues si fuera útil no sería arte. El resto, en tal caso, es contemplar su duración en contexto, así como se ven esos Perlotti de los parques capitalinos, en mayor o menor medida ignorados por los paseantes, o el Canto al Trabajo de Yrurtia, que se hizo icónico, mucho más incluso que su Mausoleo de Plaza Miserere.
El resto, en suma, es disfrutarla, con la tranquilidad de que quedará allí mañana y pasado, con la sospecha de que nos va interrogar su metal el día o la noche que queramos sentarnos en un banco frente a ella.
Y después, las preguntas vuelven a empezar…
(“1201” está emplazada en Parque Thays, a metros de Av. del Libertador y su intersección con Callao)










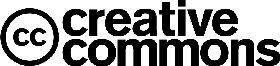
0 comentarios